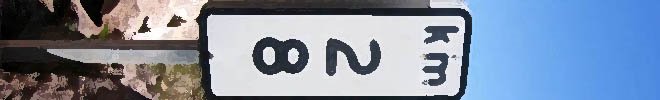Tú en las sombras. Tú con tu traje a rayas, tu corbata roja. Tú y tu estuche. Tú de cuclillas junto a un carro. Tú en las sombras. Tus fierritos descifrando la cerradura. Tú abriendo la puerta en silencio, cruzando los cables, encendiendo el motor. Tú y los faros apagados, tú sin salir de primera, tú y las tres cuadras obligadas. Tú y después las luces. Tú y después segunda, tú y tercera, tú y cuarta. Tú y tu mano hurgando en el bolsillo del saco. Tú y tus dedos dejando una tarjeta en el retrovisor. Tú, y el carro, y el barranco. Tú saliendo del carro diez metros antes del borde. Tú y las luces que caen, y el sonido del hierro, y sacudirte el polvo, y dar unos pasos, y llegar a tu carro, y sacar la llave, y encender el motor, y marcharte a casa.
Tú despertando antes que tu mujer, bañándote en silencio. Tú poniéndote el traje, la corbata amarilla, desayunando en la cocina, tomando jugo de naranja, leyendo el periódico, ignorando a los niños.
Tú y la noticia en la radio del decimonoveno auto “ejecutado” en un mes. Tú y la sala de juntas. Tú y tus papeles, y tus números, y tus gritos, y tus victorias pírricas. Tú en tu computadora, tú en el baño, tú comiendo con un cliente, tú y tu teléfono.
Tú aprovechando que eres jefe y que sales temprano. Tú quizá robando el auto de tus empleados. Tú quizá robando coches de desconocidos. Tú a veces saltando a último momento. Tú a veces saliendo con más calma. Estrellándolos. Estrellándolos. Tú y tu carro esperando a un lado. Tú y el beso a tu mujer siempre que llegas a casa. Tú viviendo así. Tú algunas noches no, otras noches sí. Tú y tu mujer que no sospecha, tus hijos que no sospechan, tus empleados, tus clientes, tus socios que no sospechan. A veces sí, a veces no. Tú y tu poder. Tú viviendo así.
Tú viviendo así durante meses, con tu estuchito, tus herramientas en la guantera. Tú viviendo así, dejando tarjetas con nombres falsos en los retrovisores. Tú viviendo así, con tus trajes perfectos y tu carro esperando entre el olor a caucho quemado. Tú viviendo así. Tú viviendo así. Tú viviendo así hasta el día en que sales del trabajo y no encuentras tu carro.
Tú corriendo por la calle, tú tomando un taxi, tú dando instrucciones, tú llegando al barranco. Tú en el borde, tu carro en el fondo. Tú bajando, tu carro en el fondo. Tú a diez metros, tu carro en el fondo. Tú a ocho metros, tu carro en el fondo. Tú a tres metros, tu carro en el fondo. Tú en el fondo.
En el retrovisor tu tarjeta.